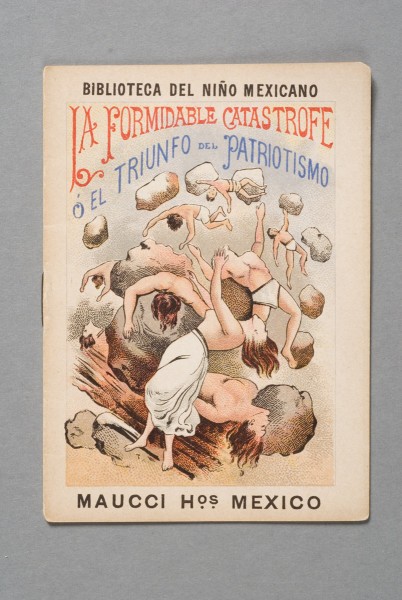Las pinturas tradicionales en papel amate fusionan dos tradiciones artesanales de México. Algunos antiguos pueblos alfareros de la cuenca del río Balsas, en el estado de Guerrero, desarrollaron, posiblemente en el siglo XIX, dos estilos de decoración de la cerámica que luego trasladaron al amate. Uno se basa en diseños de aves y flores formados por trazos largos a manera de gajos y gotas; el otro se caracteriza por la narración de las actividades colectivas de una comunidad.
Al observar la pérdida de piezas en el transporte hacia los mercados turísticos, y las dificultades que experimentaban los talleres artesanales para la venta, a finales de los años cincuentas y principios de los sesentas algunos artistas como Roberto Montenegro, y más tarde Manuel Felguérez, entre otros, aconsejaron a los artesanos que experimentaran en superficies planas y con pinturas y pinceles industriales en lugar de los colores minerales mezclados con resinas naturales, que eran más costosos. Después de intentarlo en madera y piel, éstos encontraron que el papel amate era un soporte apropiado. Adaptaron sus composiciones a la superficie plana y pocos años más tarde las pinturas en amate de los artesanos de Xalitla y Ameyaltepec se volvieron populares.
Uno de los pocos lugares en los que se producía en esos años el amate era San Pablito Pahuatlán, Puebla, donde se preservaron técnicas tradicionales desde los tiempos prehispánicos. Hoy este pueblo sigue siendo el «santuario del amate», pero el papel también se produce en otros lugares.
La corteza se desprende cuando está seca. Se pone a cocer en un perol, con cal y un poco de ceniza. Cuando está bien reblandecida se pone a escurrir; luego se coloca en una tabla, unas tiras sobre otras, para formar una cuadrícula. Con una piedra que sirve como aplanador se golpea la fibra hasta que queda completamente integrada. Al final se deja secar al sol. El papel puede tener diferentes tonos, pues existen unas cuantas variedades de amates, si bien algunas son ahora muy escasas.
El gran amate que vemos exigió una hoja de dimensiones especiales. La pintura está realizada al gouache, con las figuras saturadas de colores vivos. El estilo del pintor Javier Martínez se distingue por el efecto de movimiento que producen el río, la procesión y las hileras de follajes curvilíneos para romper el patrón de plantas y personajes repetidos rítmicamente.
En las milpas que llenan el campo con sus plantas maduras, hombres y mujeres cosechan el maíz. A la izquierda aparece la típica celebración del jaripeo y, hacia la parte central, la procesión que lleva a la iglesia las ofrendas producto de distintos oficios, como escobas y velas. El Cristo sobre la mula indica que se trata de una procesión de la Semana Santa.
El mural magnifica los temas y estilo característicos del género: la representación del ciclo de la vida en un pueblo agrícola, donde se alternan la siembra y la cosecha, la procesión ritual y la fiesta, en una expresión de la convivencia de la comunidad con la naturaleza, así como de la alegría del trabajo y de la vida.